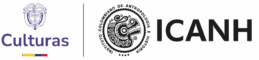Te puede interesar
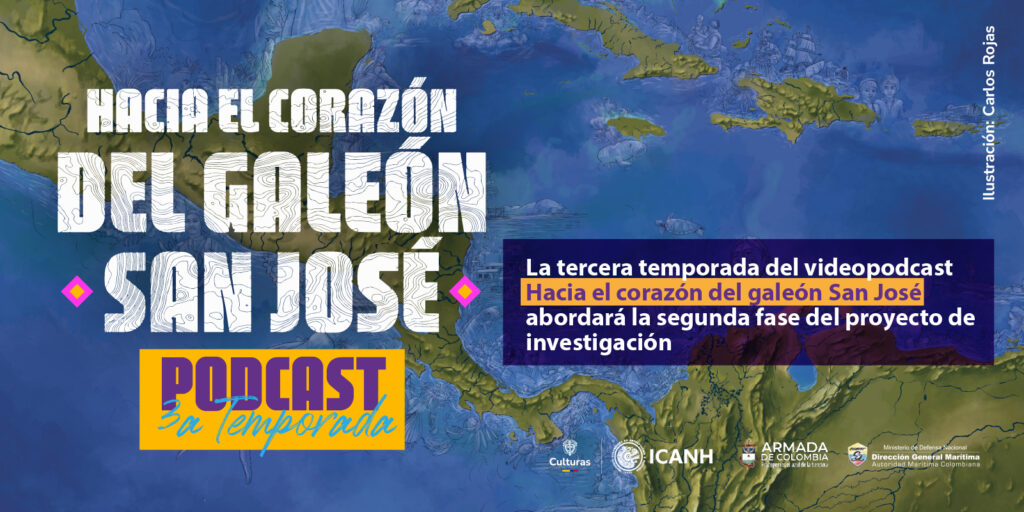
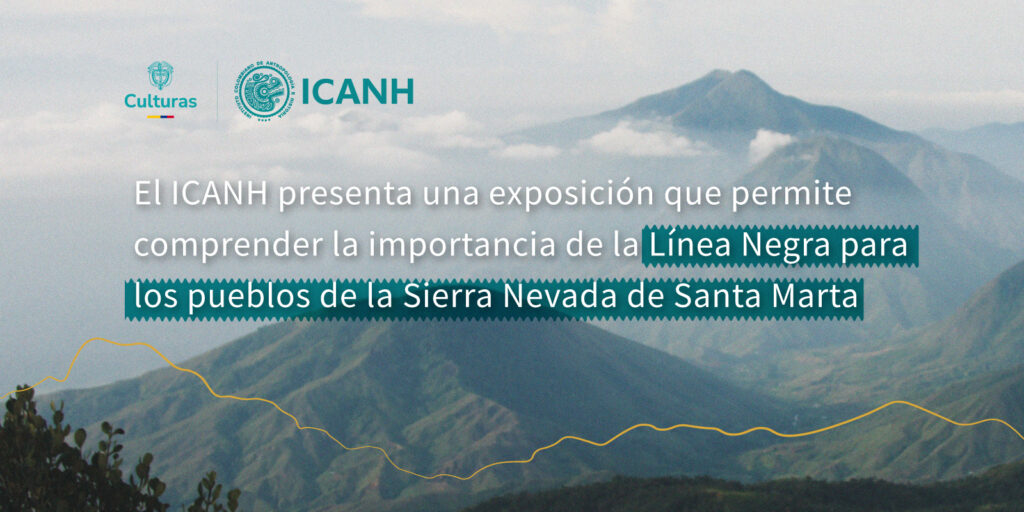


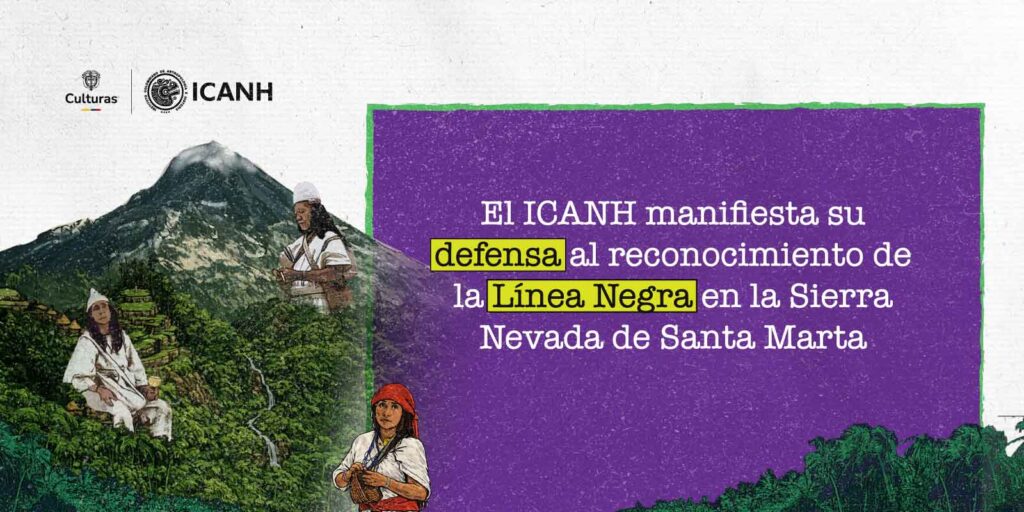
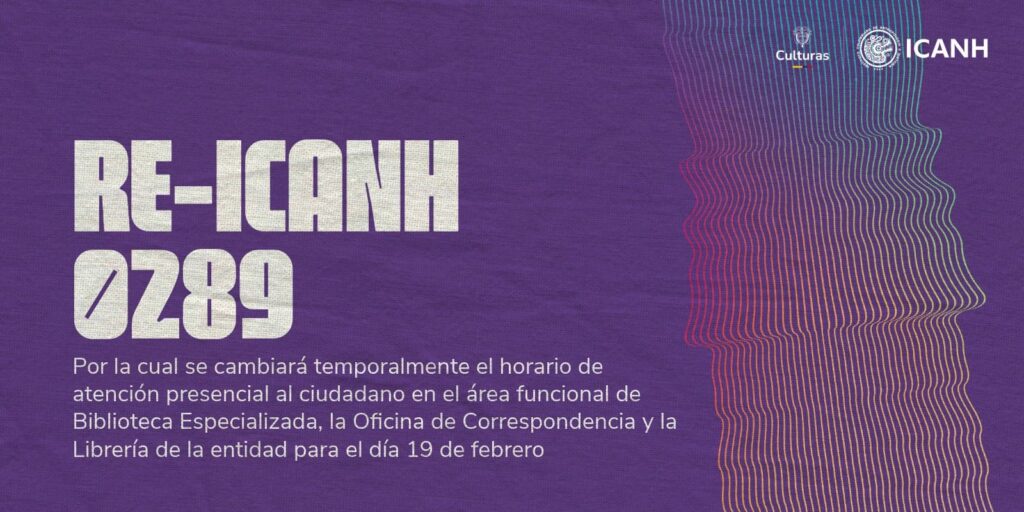
Por una arqueología científica y colaborativa
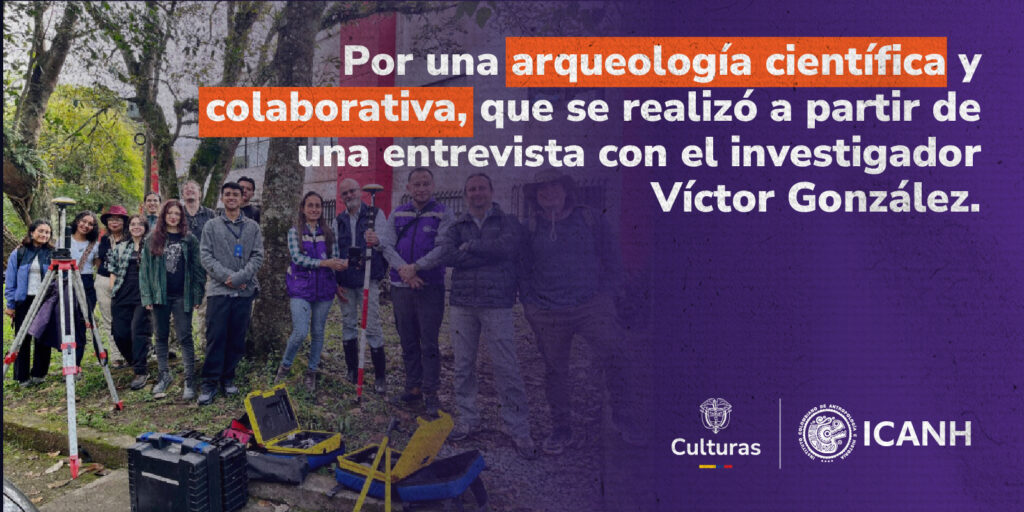
Una entrevista al arqueólogo e investigador del ICANH, Víctor González Fernández
Por: Mayra García| Subdirección de Investigación y Producción Científica ICANH
Corría el año 1985 cuando Víctor González tuvo que decidir qué carrera estudiar. Como muchos jóvenes colombianos, dejó su vida en Cúcuta y se trasladó a Bogotá para estudiar Ingeniería Civil en la Universidad de los Andes. Sabía que era un privilegio tener acceso a esa institución, pero algo no le convencía: desde niño había querido ser arqueólogo.
Ya había descartado ese sueño. El poco acceso a la información le había hecho pensar que en Colombia era imposible estudiar arqueología. Pero al llegar a Los Andes, descubrió que estaba más cerca de ese anhelo de lo que imaginaba. Cuando se cambió a la carrera de Antropología, volvió a sentir esa emoción de infancia, que había despertado un amigo de su papá cuando le presentó unos círculos misteriosos que sobresalían en el paisaje de un potrero de Chinácota, Norte de Santander.
Aquel hombre le habló sobre esos anillos en la tierra y le dijo que allí, hace cientos de años, había casas. Víctor quedó maravillado. Pensar que en ese valle, donde apenas viven unos cuantos vecinos, había existido una comunidad entera lo deslumbró. Su imaginación voló: ¿quiénes eran?, ¿qué comían?, ¿cómo vivían?, ¿a dónde se fueron? Esas preguntas, surgidas en la infancia, se convertirían en el motor de su carrera.
Arqueología del día a día
Durante sus estudios, González participó en un proyecto del reconocido arqueólogo Robert Drennan en el Valle de La Plata (Huila). Ese trabajo de campo marcó un punto de inflexión: “Me gustó mucho lo que estaba haciendo el profesor Drennan porque no se centraba en los grandes hallazgos, en caciques o tumbas, sino en reconstruir el contexto social: cómo era la gente común, qué comían, cómo se organizaban”.
Ese enfoque, más cercano a la antropología que al espectáculo arqueológico, resonó profundamente con sus inquietudes iniciales. Decidió aplicar lo aprendido en su tesis de pregrado, en el Valle de la quebrada Iscalá, en Chinácota, donde creció. Su investigación se centró en reconstruir la prehistoria de los chitareros, un grupo indígena del nororiente andino, y ese fue el inicio de una trayectoria que lo llevaría, años después, a obtener su doctorado en la Universidad de Pittsburgh.
Todo comenzó con un gesto que parece pequeño pero fue decisivo: en un congreso de arqueología en Bogotá, González se acercó a Drennan para mostrarle sus mapas y hallazgos. El profesor quedó impresionado y le sugirió postularse a un posgrado en EE.UU. “Nadie me había preguntado qué pensaba hacer después de graduarme. Yo imaginaba que simplemente volvería a Cúcuta. Esa conversación me cambió la vida”.
Redes de conocimiento: la base de la investigación
Desde el inicio de su carrera como Arqueólogo, el Instituto Colombiano de Antropología e Historia (ICANH) fue un lugar clave. “Para nosotros, los estudiantes, el ICANH era un sitio de encuentro. Allí podíamos acceder a libros que era imposible conseguir de otro modo, compartir información, conocer investigadores”, recuerda.
Las redes de colaboración académica, que para González surgieron en parte por el trabajo que costaba (a finales de la década de los 90) acceder a la información y a la financiación, siguen siendo un elemento fundamental en su visión de la investigación. “Así empecé a trabajar con colegas de distintas regiones. Y eso me enseñó que la arqueología no se hace en solitario”.
En sus más de 30 años de trayectoria, no ha desarrollado ningún proyecto en solitario. Ha trabajado con colegas del ICANH, con estudiantes interesados en las dinámicas sociales de las comunidades prehispánicas y con instituciones como la Fundación de Investigaciones Arqueológicas Nacionales (FIAN).
Ciencia multidisciplinar
Hoy, González se encuentra desarrollando dos proyectos en la Subdirección de Investigación y Producción Científica del ICANH: Caracterización del conjunto de pirámides prehispánicas en Popayán y Nariño: Arqueología en áreas de habitación, distribución espacial y cronología (cuenca media del río Guáitara).
Ambos se apoyan en la arqueometría, es decir, el uso de técnicas físico-químicas para responder preguntas complejas sobre el pasado. La investigación arqueológica, enfatiza González, es casi siempre multidisciplinaria: “Trabajamos con geólogos, biólogos, químicos, palinólogos, especialistas en SIG y geofísica. Cada uno aporta una pieza clave”.
En el proyecto de Nariño, por ejemplo, dos geólogas —Catherine Pardo Báez y Natalia Acevedo Gómez— analizan la composición química de materiales arqueológicos y rastrean el origen de las materias primas. Estos análisis permiten formular interpretaciones sobre la organización económica de las comunidades estudiadas.
Además, González ha incorporado tecnologías geofísicas de sensores remotos como el georradar y la magnetometría. Estas herramientas permiten conocer el subsuelo sin necesidad de excavar. “El arqueólogo destruye todo lo que excava. Por eso, si puedes combinar sensores con pruebas de pala y sistemas de muestreo, puedes excavar lo mínimo necesario y obtener la máxima información”.
Este enfoque no solo optimiza la recolección de datos, sino que facilita la inclusión de estudiantes y personas sin formación técnica en el trabajo de campo, promoviendo una arqueología más abierta y participativa.
Las pirámides prehispánicas de Popayán: pasado y presente
El proyecto que lidera en Popayán —centrado en los sitios de Morro de Tulcán, Molanga y otros— busca caracterizar los monumentos prehispánicos de forma piramidal de la región. Su propósito es doble: por un lado, comprender mejor el rol que jugaron estos sitios en la organización social del pasado; por otro, compararlos con otros complejos monumentales como Tierradentro y San Agustín.
El uso de técnicas no invasivas permite abordar preguntas sobre los usos históricos del espacio, su transformación a lo largo del tiempo y su significado social. Además, el proyecto tiene un impacto directo en la comunidad: forma estudiantes de la Universidad del Cauca vinculados al semillero de arqueología y patrimonio, y genera insumos para el Plan de Manejo Arqueológico en construcción.
“Se trata de generar consensos entre actores con diferentes intereses y reclamos sobre los yacimientos arqueológicos: la comunidad académica local, la comunidad payanesa tradicional y las comunidades indígenas. Esa también es una forma de hacer ciencia”, concluye González.
Víctor González Fernández es arqueólogo del Instituto Colombiano de Antropología e Historia (ICANH) desde el año 2000. Es Magister y Doctor en Antropología por la Universidad de Pittsburgh, ha dedicado su carrera al estudio de las comunidades prehispánicas en varias regiones y al desarrollo de metodologías científicas aplicadas a la arqueología.